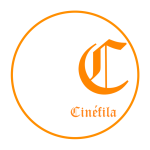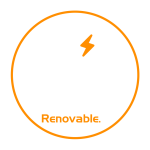Por Poly Hincapie Buchelli
Hay escritores que sentimos como de la familia porque creemos conocerlos íntimamente a través de su obra y porque además, sus vidas transcurren paralelas a las nuestras, la de ellos en su mundo de ficción y la nuestra esperando la epifanía que nunca llega. De tanto en tanto ellos producen un nuevo libro, los lazos se reacomodan y seguimos en esa relación simbiótica pero inasible de escritura y de lectura. De ahí que cuando les suceden cosas tan extraordinarias como la llegada del Nobel no podemos menos que regocijarnos íntimamente por coincidir en el reconocimiento aunque siempre nos parezca tardío. En mi caso, Vargas Llosa es uno de esos por quien experimento un afecto entrañable.
Mi liga con él empezó hace mucho tiempo cuando cursaba mi año de intercambio en Depew, un pueblito del Estado de Nueva York al que llegué buscando depositarme en la biblioteca de la escuela pública. Ahí leí La ciudad y los perros y La Casa Verde, eran libros de la primera edición en español y desde ese entonces establecí una relación con su obra en la que he permanecido hasta la fecha. La escritura polifacética de Vargas Llosa incluye casi todos los géneros, fácilmente puede decirse que abarca todos los grandes temas de la humanidad pero tiene un componente adicional que no es fácil encontrar en obras similares y es el concepto de rigor, de estudio, de minucia investigativa, que de inmediato te genera un sentimiento de respeto por el texto que abordas.  De ese nivel son Historia de un Deicidio y La Orgía Perpetua textos de crítica literaria sobre las obras de García Márquez y Flaubert, referentes obligados para los estudiosos de esos autores.
De ese nivel son Historia de un Deicidio y La Orgía Perpetua textos de crítica literaria sobre las obras de García Márquez y Flaubert, referentes obligados para los estudiosos de esos autores.
Para mi gusto, quizás por esa costumbre de añorar el pasado o por la circunstancias del entorno de lectura en el cual me sumergí en ese espacio de ficción, sigo apreciando como cercanas, las dos obras que llegaron en mi adolescencia y un poco después, Conversación en la Catedral, aunque ya en este momento, no estoy muy segura de esa selección.